El horizonte de la soberanía alimentaria

"Las editoras del libro mantienen desde el inicio la claridad de que la soberanía alimentaria y su proyecto son realizables en la práctica, no son sólo meras vagas ilusiones. La soberanía alimentaria es un horizonte que implica una segunda conciencia, la constatación de lo que con naturalidad nos recalcan las tradiciones y cómo, al volverlas conscientes, nos iluminan caminos concretos, procederes y cuidados".
COLUMNA | DESDE LOS FUEGOS DEL TIEMPO
El presente texto es el prólogo del libro Recursos y producción de alimentos en México: soberanía alimentaria y desafíos, coordinado por mis amigas queridas Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán. Es un documento recién publicado en la Colección Interdisciplina, Serie Enlace, por la Secretaría de Cultura / Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2025, que próximamente comenzará a circular por todas partes.
Este prólogo, que aquí presentamos quiere ser una celebración del libro y de todo el trabajo de Yesenia y Lilia.
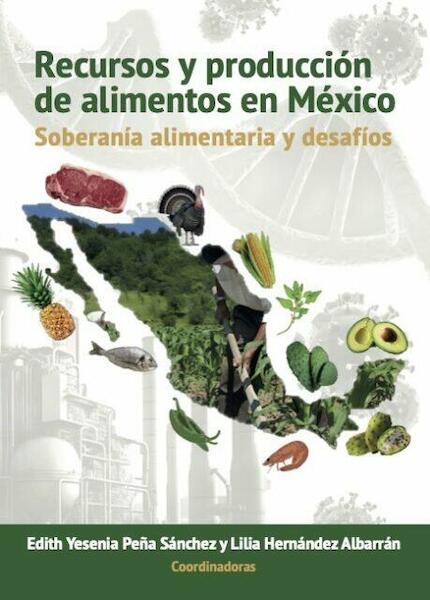
El comer o alimentarnos en nuestras sociedades contemporáneas tiene tantos modos, tantas vertientes históricas, tantas razones y sinrazones. En esta actualidad que vivimos incluso nuestras preferencias y búsquedas alimentarias están decididas y planeadas por el propio capitalismo y su máquina de hacer del consumo algo útil a su lógica. Así, provoca que el consumo defina las subsecuentes producciones y sus modos; los pasos de las cadenas de suministro y las definiciones de las cadenas de valor. Éstas terminarán configurando no sólo lo que comemos, sino qué se produce, quién lo produce, los tiempos de esta producción, los modos particulares que asume, en cuánto se valuarán estos comestibles, los lugares donde se podrá tener a disposición qué productos, por cuánto tiempo, y cómo se puede ejercer la alimentación y sus porqués. Razones que pasan a ser tan complejas y entreveradas por la maquinaria de convenios, estándares, criterios, flujos y tratados de inversión y “libre comercio” organizados para servir como instrumentos de desvío de poder que les abre margen de maniobra a las compañías mientras deja en indefensión a la gente, que además ya no puede alimentarse con agilidad propia.
Nuestros modos de alimentarnos tienen que obedecer, en teoría, todo ese tinglado supuestamente nacional. Y aunque lo miremos desde lo más local es algo decidido, paradójicamente, de un modo lejano, dislocado, oscuro y poco consensado que nos genera cambios radicales en nuestros hábitos, en nuestro peso corporal, en nuestra manera de vernos como personas, en los horizontes de vida que ya no podremos tener. Tendrá deforestados nuestros bosques, incluso con incendios frecuentes, intoxicados nuestros campos, el agua, los cuerpos de nuestras niñas y niños, y definirá la esperanza de vida de nuestras comunidades, nuestras familias y nosotros mismos.
A contrapelo, ya lo dice Verónica Villa (2023), en su presentación en la Octava Conferencia de La Vía Campesina: “Desde la perspectiva campesina, producir [e ingerir] la comida no se reduce a mantener vivo el cuerpo. Los alimentos no son mercancías. Las grandes empresas agrícolas cosechan materias primas, no alimentos. Las corporaciones imponen monocultivos, producción intensiva de carne, y luego comestibles ultra procesados, para distribuir todo eso según indicaciones de las bolsas de valores, persiguiendo productividad y ganancia. Que la gente consuma y se quede callada. Pero para campesinas y campesinos, la comida no es un combustible para soportar la opresión”.
De eso trata este libro. Alimentarnos no es solamente darle energía al cuerpo.
Recursos y producción de alimentos en México. Soberanía alimentaria y desafíos, es un libro audaz porque recoge de muchas esquinas del país, con mirada latinoamericana, discusiones puntuales que nos llevan a diferentes historias que narran los numerosos y diversos modos de alimentarnos de maneras alternas a las que quiere imponernos el capital. Ése es tal vez el desafío más visible a esa “soberanía alimentaria”. Decir “soberanía alimentaria” ya anuncia un conflicto, una pugna, una lucha.
Hay en este libro diversidad en la escritura, y las autoras y los autores miran y entienden la alimentación (y por ende, la producción y los recursos necesarios para ejercerla) desde los modos propios de diferentes regiones, tradiciones e historia de los pueblos.
De la vida “sin milpa y sin ollas”, es decir, de una cocina cuyos ingredientes se obtenían en lo cotidiano “y sin modificar la naturaleza”; al entendimiento de los policultivos del maíz, en eso que llamamos milpa, pasando por la omnipresencia del frijol en Latinoamérica; la fuerza del chile seco y su uso de mantenimiento y pervivencia de la comida en ámbitos difíciles; la magia y el misterio de los polinizadores humanos que ayudan a la vainilla a seguir siendo; la ancestral y moderna saga del aguacate y su entrada en el ámbito de los cultivos de fama mundial; los recursos del mar y los oficios pesqueros; las modalidades de la carne, los cuidados de los animales y los cambios en su producción y consumo, y por supuesto —como bien dicen Yesenia Peña y Lilia Hernández—, analizar el peso de los tratados de comercio en la pérdida de biodiversidad, en la erosión de la soberanía alimentaria, y en una contaminación con agrotóxicos difícil de erradicar por el empeño en una agricultura intensiva de grandes rendimientos.
Abanico puntual, esta obra va entretejiendo los anclajes de la soberanía alimentaria y su asequibilidad o dificultad para alcanzarla. Repasamos así las fuentes: cereales, leguminosas, legumbres, verduras, hongos, carnes, peces, insectos, y los pormenores que hacen posibles comidas diversas con estas materias primas. Ninguno de los trabajos presentados escatima detalles, a fin de que pueda asirse la historicidad de una búsqueda de independencia alimentaria o de los caminos para recuperarla.
Porque hay que resaltar que un ataque primordial contra los pueblos es la guerra contra la subsistencia, que arranca a la gente la posibilidad de resolver su alimentación por medios propios. Y la primera reflexión que nos asalta leyendo el libro y las vertientes y modos alimentarios que nos comparte, es qué tan lejos ha llegado la injusticia, la deshabilitación de nuestras estrategias, condicionantes y posibilidades, y la normalización de sumisiones y subsunciones que achican nuestro universo y nos hace suponer la imposibilidad de proponernos soluciones. Es una normalización tan penetrante que nos enfrenta a las imposiciones o nos abre opciones a fuegos fatuos de la imaginación consumista, como única manera de “alimentarnos”.

Apicultura en Quintana Roo, México. Foto: Henry Picado
Pero las editoras del libro mantienen desde el inicio la claridad de que la soberanía alimentaria y su proyecto son realizables en la práctica, no son sólo meras vagas ilusiones. La soberanía alimentaria es un horizonte que implica una segunda conciencia, la constatación de lo que con naturalidad nos recalcan las tradiciones y cómo, al volverlas conscientes, nos iluminan caminos concretos, procederes y cuidados.
En esos cuidados hay lo que necesitamos resguardar, pero también lo que nos urge combatir, y así defender la vida en todas las formas que nos nutren y nos llevan.
De entrada, nos enfrentamos al empeño por desautorizar la soberanía alimentaria. La misma noción de “soberanía alimentaria” es vista como utopía y como muy radical al insistir en que para ejercerla hace falta pensar en clave de “autogobierno”, “libre-determinación”, “defensa territorial”, “comunidad” o “autogestión”, palabras-imán que buscan acciones concretas, colectivas siempre (porque en el nivel individual todo se reduciría a “estilos de vida”, “modas”, “tendencias” o “imposiciones algorítmicas”). En el nivel colectivo la gente está pronta a cederle al gobierno [o al mercado] la necesidad social de una “seguridad alimentaria”, pero hasta ahí.
Hay claves y sombras nuevas. Antes, frente la idea de la soberanía alimentaria era común que pensáramos que solamente bastaba con lograr producir nuestros propios alimentos, y que, de lograrlo, no teníamos que pedirle permiso a nadie para ser, como comunidad, como colectivo, como pueblo.
Y las comunidades que durante infinidad de siglos lograban esto de por sí, con sus quehaceres ejercidos en la naturalidad, tal vez ni siquiera se percataban de que habría de llegar el tiempo en que la mera idea de una soberanía alimentaria se tendría que defender. Tampoco, claro, había la necesidad jurídica de establecer como propuesta de los pueblos una soberanía alimentaria: era la solución directa que la gente, al ir resolviendo, culminaba. De las urgencias y sus soluciones surgía una pertinencia permanente. Con gran desdén, desde el poder le llamaron a eso “autoconsumo” o “autosuficiencia”.
Como sabemos, todo esto se rompió con la dislocación que sacó de cauce las relaciones y las volvió hilos desmadejados de un sinfín de mediaciones. Los patrones y terratenientes primero, las compañías y los gobiernos luego, y finalmente, las instancias internacionales que se volvieron comisarios mundiales, entendieron que permitirle a la gente producir sus propios alimentos era dejarlos fuera del férreo control que buscaban imponer.
La escasez como horizonte y norma sometió a la gente, impidiendo que resolviera por sí misma lo que más le importa. Las coerciones, los engaños, las estandarizaciones, las reglamentaciones, transformaron el horizonte de las comunidades que, además, fueron expulsadas con rapidez o lentamente. Las arrancaron de sus entornos de subsistencia, y eso desmadejó también su relación con la cocina como principio fundamental de la magia más primigenia. Se pudo así golpear y precarizar a quienes producían la comida, y al quedarse sin tierra (al quedarse sin la vida como la ejercían), las personas se vieron obligadas a trabajar para los grandes señores o para las corporaciones, lo que rompió el imaginario de que es posible producir nuestros propios alimentos, de que es posible resolver las cuestiones que más nos importan. Si en un principio esto fue una imposición directa, después se normalizó la mediatización de nuestros esfuerzos al exigirnos depender de intermediarios (promovidos como especialistas) que nos resolverían lo que ya no nos dejan resolver. No sólo en la alimentación sino en todo: salud, educación, salud mental, solución de conflictos, logística, gestión cotidiana y relación con lo sagrado.
Ese universo tan vasto (de una alimentación integral) nos es robado al desconocer o prohibir o erosionar la posibilidad de que produzcamos nuestros propios alimentos. Es decir, impedirnos resolver las cuestiones que más nos importan es una de las estrategias centrales de cualquier poder que busque sojuzgar. Y es por eso que los pueblos claman por autonomía y libre determinación.

Elaboración de panela con caña orgánica en Pacto, Ecuador. Foto: Ramón Vera-Herrera
Proponer soberanía alimentaria es exigir que no se nos imponga nada que impida nuestra propia determinación (determinación en ambos sentidos del término: nuestra propia manera de organizarnos y “normarnos” y nuestra propia decisión e impulso de actuar para alcanzar algo).
En la actualidad existe una veta académica que, con gran arrogancia, insiste en que la soberanía alimentaria no es factible, que es una utopía solamente imaginable por quienes “romantizamos al campesinado, a los pueblos originarios o afrodescendientes y les conferimos una relación idílica con la tierra o la naturaleza”.
Lo paradójico es que proliferan los estudios de caso, los relatos y las experiencias que muestran la fuerza de las propuestas comunitarias encarnadas por mujeres y hombres que no sólo no dejan lugar a dudas de la intensa relación entre comunidades y territorio, entre seres humanos y la naturaleza, sino que funcionan, y son responsables de una gran parte de la alimentación humana como demuestran los estudios del Grupo ETC y GRAIN, entre otras muchas organizaciones y movimientos.
Tal es la fuerza que mantiene un arco histórico de larga duración: un tramado de saberes de pueblos y comunidades que detalle a detalle delinean la geografía local, las relaciones entre la montaña, el bosque, las pendientes y los niveles de cañadas, laderas, cascadas, manantiales, en un manejo de los pisos ecológicos y la microverticalidad de ese manejo.
Hay un tramado vivo, que contradice a quienes pregonan que romantizamos. Quienes hemos visto ese cuidado cotidiano de muchos niveles, no dudamos de que esos detalles de cuidado son justo el cuerpo de estrategias que han permitido la pervivencia de tantas comunidades, y tanta biodiversidad, a lo largo de milenios.
Este libro es un abanico de algunos de esos procesos, relacionados con la producción propia de alimentos, sus fuentes y sus modos particulares de transformarlos. Como sabemos, dejar de producir los propios alimentos ha ocasionado a lo largo de la historia catástrofes tremendas en todas aquellas poblaciones que lo han permitido.
En directo, las corporaciones y los gobiernos han erosionado o erradicado muchos saberes que configuran la inteligencia milenaria campesina. Les es urgente generar obligación y normalizar que la gente trabaje para otros y se someta al trabajo asalariado. Necesitan romper el breve espacio de independencia o libertad que campesinas y campesinos han reivindicado desde siempre. Pasar de ser campesinos a obreros es un cambio radical en su relación con el mundo. Es pasar de una labor creativa a un trabajo asalariado al que se le extrae plusvalor en el caso de los asalariados o a un trabajo equiparado al de máquinas o animales, en el caso de los esclavos.
Entonces necesitamos detallar nuestra perspectiva y nuestra narrativa. Resulta cada vez más insuficiente la idea lineal de una agricultura que abrió el monte para sembrar en vastas extensiones inaugurando civilización y progreso. La producción antigua de los alimentos no empezó ahí y sigue empeñada en otras muchas cuestiones que no se agotan en lo que generalmente se conoce como agricultura, porque es mucho más: es una inteligencia plena de estrategias que lo cuidan todo con relaciones plenas de imaginación y justicia.
Mantener el territorio es ejercerlo, entre quienes ahí vivan y convivan, y se alimenten de él y con él y alimenten ese territorio conjuntamente. Así, para alcanzar ahora esta soberanía alimentaria hay que dar múltiples batallas simultáneas, reconstituirnos y prestar atención a muchos niveles. No basta ya con producir los propios alimentos. Trabajar la agroecología y cuidar el suelo ayuda, pero no es suficiente. Hay que ir entendiendo, paso a paso, nivel a nivel, todas las políticas públicas, las normativas, los estándares, los criterios, las restricciones técnicas, administrativas, las dependencias con que el aparato del Poder Ejecutivo y la estructura jurídica complicitan con hacendados y corporaciones, y terminan poniendo en sus manos los instrumentos de sojuzgamiento que hacen estallar la violencia que puebla las noticias con muerte y desapariciones de gente que resiste y lucha.
Tenemos que desmontar el aparato. Un gran obstáculo, como ya dijimos al principio y aquí lo remachamos, son los tratados de libre comercio e inversión que están empeñados en abrir margen de maniobra a las empresas y cerrar los caminos de legalidad para la gente. Los empeños por imponer una serie de normativas y convenios sobre la propiedad intelectual y la privatización de las semillas y material vegetativo recrudecen el panorama hasta el extremo de criminalizar una de las estrategias más antiguas de la humanidad: guardar, intercambiar, sembrar y reproducir estas semillas. Y de este modo frenar la producción independiente de alimentos. Los estándares sesgados de lo que debe ser una alimentación limpia, sana, inocua, también están pesando sobre el horizonte de la soberanía alimentaria. Pero la imaginación colectiva está ávida de propuestas y hay ejemplos en todo el país.
Hoy, soberanía alimentaria y autodeterminación o autonomía son una misma lucha. Y para conseguirla habrá que defender nuestra vida, que es nuestro territorio más cercano. Por ello, la lectura de este libro nos abre caminos en el corazón de nuestras luchas.
Fuente: Desinformémonos

