La crisis agrícola de Túnez, un modelo de gobernanza que convierte la soberanía en dependencia
"Los agricultores palestinos no son meros actores económicos, son guardianes de la cultura, la memoria y la resistencia. Su acto de cultivar es político. Es una declaración de arraigo contra un régimen de borrado forzoso. Cuando un agricultor del valle del Jordán cuida de su campo de tomates a pesar de las amenazas diarias de incursiones de colonos, o cuando una mujer de Masafer Yatta reconstruye su invernadero después de que haya sido derribado, no están simplemente cultivando alimentos, están defendiendo Palestina".
En el Día Internacional de la Lucha Campesina, las comunidades rurales de todo Túnez se movilizaron en defensa de sus tierras, sus medios de vida y su dignidad. Organizadas por el Millón de Mujeres Rurales y Sin Tierra (MRWL), se llevaron a cabo una serie de acciones en Borj Toumi, Zaghouan, Bizerte, Jbeniana y Gabès. Estas movilizaciones no sólo fueron expresiones de solidaridad con los campesinos palestinos, sino también actos de resistencia contra un sistema compartido de marginación estructural. Las acciones siguieron a una conferencia de alto nivel celebrada el 19 de abril, dirigida por el profesor Abdallah Ben Saad, veterano académico y activista de la enseñanza agrícola superior. Este encuentro reunió a campesinos tunecinos, investigadores y defensores de la justicia de la tierra para debatir las realidades agrícolas de Palestina bajo el colonialismo de los colonos israelíes, al tiempo que se establecían poderosas conexiones con las luchas históricas y contemporáneas de la población rural de Túnez.
Este impulso colectivo subraya una narrativa transnacional más amplia, en la que los campesinos no son meros productores de alimentos, sino defensores de la soberanía y agentes de la transformación política. Su resistencia, ya sea contra la ocupación militar o contra la liberalización económica, revela el papel de primera línea que desempeñan las comunidades rurales frente al sistema global de desposesión de tierras y explotación capitalista.
Continuidades coloniales y transformaciones neoliberales
La crisis estructural del sector rural tunecino no es un resultado espontáneo del subdesarrollo, sino el legado de una larga trayectoria de desposesión colonial y su reconfiguración bajo la globalización neoliberal. Ya en 1926, Benito Mussolini declaró: “Necesitamos aire para respirar, tierra para expandirnos, carbón y petróleo para calentarnos y calentar nuestras máquinas, horizontes y mares para el heroísmo y la poesía”. Esta visión imperial, que reducía la tierra a un recurso para la conquista, ha mutado en el actual régimen de desarrollo global, en el que el ajuste estructural, la liberalización del comercio y la ayuda condicionada siguen sirviendo a los intereses del capital por encima de las comunidades .
El compromiso de Túnez con este modelo se aceleró en el periodo posterior a la independencia, especialmente con el Acuerdo de Asociación UE-Túnez de 1995. Este acuerdo comprometía a Túnez a liberalizar su comercio agrícola y armonizar su normativa con las normas de la UE. Subordinó los sistemas alimentarios locales a los imperativos del comercio internacional, despojando al Estado de las herramientas necesarias para proteger a los pequeños agricultores de la volatilidad y la competencia. Esta dinámica se vio agravada por la adhesión de Túnez a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ese mismo año, y por sus posteriores negociaciones con la Unión Europea sobre el Acuerdo de Libre Comercio Amplio y Profundo (DCFTA, por sus siglas en inglés), que pretende eliminar las protecciones arancelarias restantes y subordinar la legislación tunecina a los marcos comerciales europeos .
Este giro económico liberal ha profundizado las desigualdades. Se han desmantelado las cooperativas públicas. Las infraestructuras agrícolas se han deteriorado. La inversión estatal ha disminuido drásticamente. Los monocultivos orientados a la exportación, como las fresas y los cítricos, han desplazado a los sistemas alimentarios locales diversificados, aumentando la vulnerabilidad a la sequía, la desertificación y la inseguridad alimentaria .
Del “Túnez verde” al colapso rural: Una crisis agraria fabricada
Conocido en su día como el “Túnez verde”, la imagen del país como una nación exuberante y productiva desde el punto de vista agrícola contrasta ahora con la realidad que vive su población rural. La contaminación industrial, las condiciones climáticas erráticas y los proyectos de desarrollo extractivistas han degradado las tierras de cultivo y agotado los recursos vitales. A pesar de esta precariedad medioambiental, los sucesivos gobiernos tunecinos han seguido comprometidos con los marcos de desarrollo neoliberales impuestos por actores externos como el FMI y la UE. Estas políticas dan prioridad a las infraestructuras destinadas a la logística de exportación y a las inversiones turísticas, y no a los medios de subsistencia rurales .
El problema no es simplemente una cuestión de capacidad o de mala planificación. Es estructural. La crisis agrícola de Túnez se debe a un modelo deliberado de gobernanza económica que convierte la soberanía en dependencia. Desde 1995, se ha hecho hincapié en atraer capital extranjero y satisfacer a los mercados europeos, dejando a los pequeños agricultores al margen. Incluso los préstamos para el desarrollo están vinculados a la austeridad y el ajuste estructural, en lugar de invertir en bienes públicos como sistemas de riego, cooperativas o investigación agrícola.
Los esfuerzos por reactivar el DCFTA amenazan con afianzar aún más esta dependencia. Al alinear las leyes agrícolas tunecinas con las normas de la UE y eliminar las protecciones para los agricultores locales, el acuerdo expondría a los productores rurales a la competencia desleal de los productos europeos subvencionados. Aunque las negociaciones se han estancado debido a la resistencia pública, la orientación estructural de la economía tunecina sigue estando determinada por estos imperativos externos. Sin un cambio político radical hacia la soberanía alimentaria, la justicia territorial y el desarrollo comunitario, el “Túnez verde” seguirá siendo una ilusión nostálgica.
Las campesinas y la anatomía de la explotación estructural
En el corazón de la crisis agraria de Túnez subyace una cruda injusticia de género. Las campesinas, pese a ser la columna vertebral de la mano de obra agrícola, están sistemáticamente excluidas de la propiedad de la tierra, de la protección laboral y de las estructuras de toma de decisiones. Las mujeres rurales, que representan más del 70% de la mano de obra agrícola en Túnez, sostienen la producción de alimentos en condiciones cada vez más precarias y de explotación .
A pesar de su papel vital en la agricultura, sólo el 6,4% de las mujeres tunecinas poseen tierras. Esta disparidad es el resultado de unas normas patriarcales muy arraigadas, unos sistemas de herencia discriminatorios y la falta de mecanismos legales que faciliten el acceso de las mujeres a la tierra y su control sobre ella. La mayoría de las trabajadoras agrícolas están empleadas de manera informal, sin acceso a la seguridad social, la atención sanitaria o la protección en el lugar de trabajo. Su salario diario no suele superar los 20,32 dinares tunecinos, equivalentes a 6,5 dólares estadounidenses, lo que las sitúa muy por debajo del umbral de pobreza.
Los peligros a los que se enfrentan van más allá de las privaciones económicas. Un escalofriante símbolo del abandono estructural es el fenómeno de los “ camiones de la muerte“, vehículos abarrotados e inseguros utilizados para transportar a las mujeres rurales a las granjas. Estos vehículos operan a menudo sin licencia ni normas básicas de seguridad y han causado numerosos accidentes mortales. No se trata sólo de un problema de transporte, sino que refleja un sistema más amplio que devalúa la vida de las mujeres rurales y el trabajo .
Además, el desmantelamiento de las cooperativas y la privatización de los servicios agrícolas han erosionado aún más la capacidad de las mujeres para organizarse, acceder al crédito o comercializar sus productos. Sin títulos de propiedad seguros, el acceso al capital es casi imposible, y la participación en los programas de apoyo del gobierno es limitada o inexistente. Esta exclusión no sólo refuerza la dependencia, sino que profundiza la pobreza intergeneracional y el desempoderamiento rural.
En este contexto, las mujeres campesinas no son simples jornaleras, son las víctimas más visibles de un modelo de desarrollo que mercantiliza la tierra a la vez que invisibiliza el trabajo que la sustenta. Pero también son líderes de la resistencia. Desde las redes informales de ahorro de semillas hasta la organización de base, las mujeres rurales tunecinas siguen forjando espacios de autonomía y supervivencia entre las grietas de un sistema roto.
Su lucha es emblemática de una confrontación política y ecológica más amplia: entre un modelo que reduce la agricultura a la rentabilidad extractiva y otro enraizado en la tierra, el cuidado y la justicia. Reconocer y apoyar a las mujeres campesinas no es una cuestión de caridad, es una condición previa para cualquier soberanía rural genuina.
Palestina: La agricultura bajo la ocupación y el apartheid
La agricultura en los territorios palestinos ocupados trasciende la mera función económica; es un acto político de resistencia, una fuente de identidad y un símbolo de firmeza frente a una de las ocupaciones militares más antiguas del mundo. Sin embargo, los agricultores palestinos se enfrentan a una compleja red de violencia estructural, impuesta principalmente por la ocupación israelí. La zona C de Cisjordania, que constituye aproximadamente el 60% de su masa terrestre, sigue bajo pleno control israelí y abarca la mayor parte de las fértiles tierras agrícolas de la región. En esta zona, a los palestinos se les deniegan sistemáticamente los permisos de construcción y se enfrentan a graves restricciones en el acceso a la tierra, el desarrollo de infraestructuras agrícolas y el uso del agua. El muro de separación israelí, declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia, atraviesa tierras de cultivo, separando a decenas de miles de agricultores de sus olivares y campos. Un estudio de 2024 documentó que casi el 10% de las tierras agrícolas de Cisjordania han quedado inaccesibles debido a la construcción de este muro, lo que ha provocado una reducción de la producción, pérdidas económicas y el desplazamiento de comunidades .
En Gaza, la situación es aún más grave. Según datos de la ONU, más del 57% de las tierras agrícolas de la Franja de Gaza han sufrido daños debido a los bombardeos israelíes y las actividades militares desde finales de 2023. Estos daños incluyen la destrucción completa de huertos, parcelas de hortalizas y sistemas de riego, debido principalmente a las excavaciones militares, los bombardeos y la restricción del acceso . Esta destrucción no es fortuita, sino que forma parte de una estrategia más amplia de guerra económica que socava el derecho de los palestinos a la alimentación y al desarrollo. A principios de 2024, el consumo medio diario de agua por persona en Gaza había descendido a entre 3 y 15 litros -muy por debajo de la norma mínima de la OMS de 50 litros al día- tras los ataques israelíes contra las infraestructuras de agua y saneamiento. Paralelamente, la dependencia de las fuentes de agua controladas por Israel en Cisjordania sigue siendo muy acusada, ya que Israel suministra más del 60% del agua que consumen los hogares y el 39% de toda el agua utilizada en la región.
Esta dependencia se ve agravada por una asignación discriminatoria de los recursos: Los colonos israelíes de Cisjordania consumen cuatro veces más agua per cápita que los palestinos, según Amnistía Internacional. El sector agrícola, que antaño empleaba a casi el 13% de la población activa palestina, se ha reducido a menos del 6%, no por la transición industrial, sino por la confiscación de tierras, la destrucción de cosechas y la obstrucción del mercado. Sólo la Franja de Gaza sufrió daños en el 18% de sus tierras de cultivo durante la guerra de 2023, con pérdidas de cosechas enteras y más del 70% de desempleo entre los adultos en edad de trabajar . En este contexto, el cultivo del olivo sigue siendo un acto de rebeldía. A pesar de las restricciones, los agricultores palestinos siguen plantando y cosechando olivos -el 63% de los árboles frutales de Gaza son olivos- como forma de mantener su presencia en la tierra y resistir al desplazamiento .
Las políticas israelíes sobre la tierra y el agua no son neutrales. Como detalla Tilley, forman parte de un régimen institucionalizado de apartheid que pretende fragmentar la geografía palestina, suprimir la autosuficiencia económica y disolver la base material de la identidad nacional . El impacto acumulativo no es sólo la destrucción de la agricultura palestina, sino el intento de borrar al campesinado como clase social y política. Sin embargo, durante estas presiones, la persistencia de los agricultores palestinos, a través de festivales de la cosecha, iniciativas de ahorro de semillas y cooperativas locales de alimentos, revela una poderosa contra-narrativa: la del arraigo, la resistencia y la negativa a renunciar a la tierra.
Los campesinos como vanguardia mundial de la soberanía
A lo largo de la historia, los campesinos nunca han sido sujetos pasivos de la explotación, sino que han sido el latido de la resistencia contra el colonialismo, el capitalismo y el despojo de tierras. Desde la revolución de Haití hasta la liberación de Argelia, desde los movimientos de trabajadores sin tierra de la India hasta el MST de Brasil, los pobres del campo se han erigido una y otra vez en los más fieros defensores de la vida, el territorio y la dignidad. Hoy, este legado se encarna con extraordinaria claridad en la firmeza de los campesinos palestinos.
En toda la Cisjordania ocupada, especialmente en la zona C, que constituye más del 60% del territorio, los agricultores palestinos están sometidos a una brutal matriz de colonialismo de colonos, violencia militar y guerra medioambiental. Se enfrentan a la confiscación de tierras, la denegación del acceso al agua, la destrucción de cultivos e infraestructuras y el desplazamiento forzoso tanto por medios burocráticos como por el terror de los colonos. En 2020, aproximadamente el 67,5% de la tierra total de Cisjordania y Gaza había sido confiscada por la ocupación israelí, incluido el 25% de las tierras agrícolas palestinas.
Los agricultores palestinos no son meros actores económicos, son guardianes de la cultura, la memoria y la resistencia. Su acto de cultivar es político. Es una declaración de arraigo contra un régimen de borrado forzoso. Cuando un agricultor del valle del Jordán cuida de su campo de tomates a pesar de las amenazas diarias de incursiones de colonos, o cuando una mujer de Masafer Yatta reconstruye su invernadero después de que haya sido derribado, no están simplemente cultivando alimentos, están defendiendo Palestina.
Su resistencia resuena mucho más allá de sus fronteras. Resuena en las luchas de los campesinos tunecinos contra la liberalización del comercio y la privatización de la tierra. Encuentra una causa común con los pastores africanos que se resisten al acaparamiento de tierras y con las comunidades indígenas de toda América Latina que se enfrentan a la agroindustria y a las industrias extractivas. Esta convergencia global no es abstracta, sino que está organizada, viva y creciendo. Es el corazón del movimiento de La Vía Campesina: un llamamiento a la soberanía alimentaria, la agroecología y una nueva relación con la Tierra que se centre en la justicia y la autonomía.
Los campesinos no son vestigios del pasado. Son visionarios del futuro. Ofrecen las alternativas más coherentes, fundamentadas y urgentes a un sistema alimentario mundial en colapso. Al resistirse a los monocultivos, los productos químicos tóxicos y los regímenes de libre comercio, defienden la biodiversidad, la salud de las comunidades y la resistencia ecológica. Al replantar olivos en colinas confiscadas o reconstruir bancos de semillas destruidos por la guerra, practican lo que La Vía Campesina denomina “feminismo campesino popular” e “internacionalismo campesino”, movimientos arraigados en la tierra, la lucha y la solidaridad.
De Túnez a Palestina, el mensaje es claro: este sistema de codicia imperialista y devastación medioambiental está en crisis. Su hambre de tierra y beneficios ha llegado a un punto de ruptura. Y los que alimentan al mundo, los campesinos, los sin tierra, los indígenas, se están levantando con una conciencia más aguda, una organización más arraigada y una dignidad inquebrantable.
Ha llegado la hora del internacionalismo campesino. Ha llegado la hora de la unidad.
Del Sur al Norte: ¡Campesinos de la Tierra, uníos!
Fuente: La Vía Campesina
Notas relacionadas:
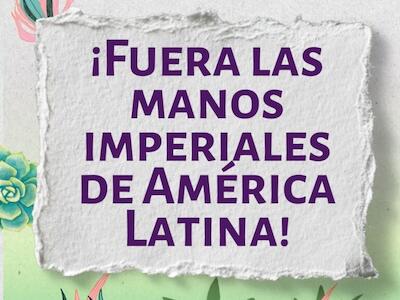
¡Soberanía, Paz y Justicia Climática: No a la Intervención Imperialista en Venezuela!

Aumentan los asesinatos de líderes sociales, excombatientes y mujeres, en medio de la ineficacia estatal

Donald Trump retira a los Estados Unidos de acuerdos y organismos internacionales




