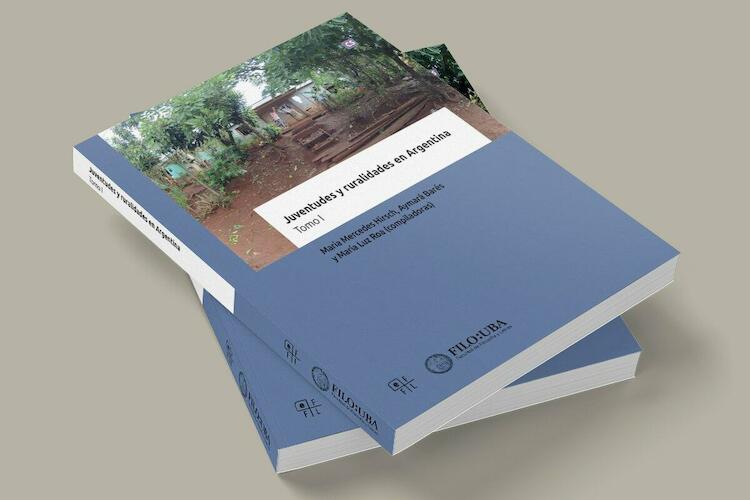Un mapeo sobre las juventudes rurales en Argentina
"Juventudes y ruralidades en Argentina" es un libro compilado por María Mercedes Hirsch, Aymará Barés y María Luz Roa y editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Reúne textos que dan cuenta de experiencias de jóvenes, la diversidad de sus identidades, los anhelos ante el desarraigo y los vínculos actuales entre el campo y la ciudad. Es un material de libre descarga.
En el marco de procesos de globalización y de avance neoliberal, pueblos y comunidades indígenas de Latinoamérica se vieron afectadxs por los impactos que estas transformaciones tuvieron en materia política, económica y social. Estas se han manifestado con mayor profundidad en zonas rurales, lugares donde confluyen fuertes intereses económicos para sectores de las elites pero, además, son sitios de resistencia política y simbólica para quienes permanecen en el territorio, ya que los modelos modernizadores progresivamente han alejado a una gran cantidad de habitantes de sus comunidades, entre los cuales se encuentran lxs jóvenes.
Sin embargo, esto no quiere decir que en la vida urbana lxs jóvenes pierdan necesariamente su identidad, su cultura o su cosmovisión. No es conveniente construir dicotomías entre lo rural y lo urbano, ni analizar estas territorialidades como espacios cerrados, homogéneos y autónomos. Más bien, es preciso entenderlas como una red de relaciones grupales e interdependientes; es decir, pensar a la ciudad como una extensión del campo y/o viceversa.
Entre los varios motivos de los traslados de lxs jóvenes a las zonas urbanas se encuentran los factores económicos, que motivan que se produzca un abandono de las actividades locales para reemplazarlas por el empleo de tipo industrial o para emprender trabajos particulares, en muchos casos informales o precarizados. Otra razón es el acceso a la educación universitaria, ámbito donde lxs estudiantes no se ven exentxs de problemas. Por el contrario, pareciera que se profundizan en diferentes medidas en el trayecto formativo, según cada contexto.
Para el imaginario social, lxs estudiantes indígenas no pertenecen al ámbito educativo de carácter superior, lo que se vincula a un viejo postulado que concibe a la cultura como estática, la cual se debilitaría o perdería, en este caso, en espacios citadinos.
El rol del Estado en la conformación de sentidos de la sociedad ha sido clave, a tal punto que la historia oficial hasta el día de hoy menciona muy cuidadosamente el aniquilamiento sistemático de los pueblos indígenas que se produjo desde la colonia. De esta forma, lxs indígenas son consideradxs como parte de una historia pasada, ocultada y negada. No obstante, quienes no son reducidxs a este destino, son señaladxs, por un lado, como enemigxs internxs de la patria —en tanto que los criollos figuran como héroes de una epopeya— y por otro, como campesinxs.
Jóvenes indígenas, ¿de quiénes estamos hablando?
Cuando hablo de jóvenes indígenas me refiero a cualquier persona; hombre, mujer, no binarie, etc. que, en su condición juvenil, adscriba a alguno de los pueblos originarios del Abya Yala. No considero a la juventud en términos estrictamente biológicos sino como un constructo sociocultural que responde a contextos situados. Es decir, a momentos históricos concretos, cuyas configuraciones son realizadas por cada sociedad.
Lxs jóvenes indígenas se constituyen como nuevos actorxs emergentes que, antes que nada, son sujetxs con identificaciones bien heterogéneas, es decir, pueden ser trabajadorxs, gustarles el punk, el rock, la cumbia; ser profesionales y/o asistir a la universidad, entre otras varias cosas. Asimismo, están atravesadxs por relaciones de poder, desigualdad y dominación en cuanto a la edad, a lo laboral, al género, al estatus social.
Frente a las múltiples identificaciones disponibles en los espacios que habitan, esto es, en términos físicos, pero además en plataformas y redes digitales, lxs jóvenes se definen y se posicionan de disímiles formas. Sin embargo, existe un trasfondo estructural que es común a todxs y que, a la vez, lxs condiciona y es que parten de una base desigual, en relación a otrxs sujetxs y colectivos sociales, donde la precarización, la racialización, la discriminación están a la orden del día.
Por otro lado, volviendo a la categoría “indígena”, más allá de la relación de subordinación, del poder colonial, de asimetría que denota, lxs jóvenes aseguran que la asumen como una postura política, una forma de apropiarse de la historia, de reinventarla, de resistir y reivindicar sus existencias en un mundo pensado por y para occidente.
En la Universidad, entre el racismo y los nuevos afectos
Hace cuatro años me presenté en la Ciudad de Buenos Aires como expositora en un congreso de carácter académico, adonde fui acompañada por integrantes de mi comunidad —“Qhapaj Ñan”—. Mi presentación a aquel evento respondía a una doble adscripción, ya que estaba allí en calidad de estudiante de antropología pero, además, mi identificación étnica como cochinoca-quechua estaba también presente.
Luego de los nervios por aquella primera presentación comenzaron algunas inquietudes que eran compartidas con miembros de Qhapaj Ñan, relacionada a la presencia y ausencia de expositorxs indígenas en una mesa cuyo tema estaba vinculado a políticas educativas y pueblos indígenas.
Enseguida empezamos a formularnos la pregunta: ¿Hay estudiantes indígenas en el nivel superior en Buenos Aires? Lo que parecía ser una respuesta afirmativa, pronto empezaba a diluirse por lo que sucedía en la práctica, al menos en el campo de las ciencias sociales, y nuestras preguntas empezaron a incluir a otros sujetos a lo largo y ancho del territorio argentino: ¿Qué sucede con los cupos estudiantiles y con los contenidos? ¿Cuál es la situación actual de los indígenas en el nivel superior? ¿Por qué estas voces están siendo silenciadas en lugares donde se problematizan cuestiones referidas a políticas indigenistas?
Ante la falta de registros oficiales e institucionales sobre el ingreso de estudiantes indígenas a la universidad y al no encontrar forma de reunirme con estos “nuevos actorxs”, continué con charlas y entrevistas a activistas indígenas que solían acudir a manifestaciones en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Las mismas se realizaron entre 2018 y 2019 de manera presencial. En 2020 y 2021 se efectuaron de manera virtual. Se trataba de jóvenes y adultxs que habían transitado por la educación superior y en varias ocasiones, también, habían tenido que abandonar sus estudios por diversos motivos.
Coincidían en que la llegada a la ciudad fue un disparador importante al permitirles establecer diferencias culturales, fisonómicas, alimentarias, en las formas de hablar. Además, manifestaban que el proceso de deconstrucción y descolonización de sus identidades había comenzado muy recientemente y de manera individual y, en pocos casos, la identificación indígena se repetía en dos generaciones seguidas.
Ubicaban entre los principales motivos los sentimientos de vergüenza y/o el temor de sus padres y madres a que sus hijxs fueran discriminadxs, excluídxs y racializadxs. De la misma forma, la lengua no ha sido transmitida en la mayor parte de los casos y, menos aún, ha tenido protagonismo en los espacios curriculares, mientras que el castellano se impone como lengua dominante.
Varios de ellxs constituían la primera generación de sus familias en ingresar al nivel superior. Las carreras más recurrentes en las que se insertaron son abogacía, educación, historia, comunicación social y medicina. En las charlas predominaba un nexo entre la elección de la carrera y las situaciones y experiencias específicas por las que habían atravesado por su condición étnica y con las demandas de los pueblos indígenas, en general, y de sus pueblos y/o comunidades, en particular. Sus aspiraciones respondían, entonces, a la necesidad de fortalecer las herramientas de intervención política y burocrática para poder dialogar con el Estado.
En cuanto a los motivos de la deserción de la universidad, los relacionaban a cuestiones principalmente económicas, ya que generalmente debían someterse a trabajos precarizados por largas horas para costear los gastos que implicaba vivir en la ciudad, lo que les dejaba poco tiempo para invertir en estudio.
Sin embargo, esta no fue la única dificultad, ya que todxs concuerdan en que han atravesado situaciones de discriminación y/o racismo en el ambiente educativo. No solo en cuanto al contenido excluyente de la currícula y planes de estudio, sino también en los momentos de socialización, tanto con compañerxs como con docentes.
Javier, de 27 años, comentaba: "Yo cursaba una materia que no podía aprobar. Era la única que me faltaba para pasar a tercero. El profesor era re racista; lo notaba en su cara cuando me miraba y me hablaba. Era director de la cátedra y me bochó tres veces, y eso que le metía [al estudio]. Al final dejé la carrera porque pensé que nunca me iba a aprobar y sentí que estaba perdiendo el tiempo".
Por otro lado, Lucía, de 26 años, recuerda: "En un principio me daba mucha vergüenza decir de dónde venía. Recuerdo que una vez un profe preguntó si alguien sabía hablar quechua y yo sentí que me miró a mí pero no respondí nada. No se, sentía que me iban a mirar mal, o no iba a tener amigos. Me costó mucho. Sufría en el momento de las presentaciones porque no quería que me preguntaran de dónde era. Hoy es distinto, estoy orgullosa de donde soy".
A pesar de que la mayoría manifestó haber presenciado situaciones de discriminación, también aseguró que en el transcurso de la carrera fueron afianzando vínculos con compañerxs. Quienes nacieron o vivieron en la ciudad desde muy chicxs agregaron que estas vivencias no se comparan con las que atravesaron en los niveles primario y secundario, estableciendo un claro contraste con otras que fueron muy negativas para sus trayectorias. Por consiguiente, el ámbito universitario es por excelencia un sitio donde se generan lazos, afectos y redes entre indígenas y no indígenas, constituyéndose como lugar primordial para la organización y la promoción de otras actividades relacionadas al activismo, capaces de poder ser concretadas en programas de extensión curriculares.
Sueños y reivindicaciones presentes
En 2018 se realizó el Foro de Jóvenes Indígenas en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. En 2021 se repitió la experiencia en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (Cidac), de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (Seube). Ambos fueron organizados por la comunidad Qhapaj Ñan, con la colaboración del equipo de Extensión Universitaria.
Ambos ilustraron las luchas que se hacen presentes en cada contexto y los principales retos y desafíos que tienen lxs jóvenes en cuanto a la educación y a todos los derechos en general, ya que si bien la educación universitaria en la Argentina es pública y gratuita existen otras variables que juegan al momento de transitar el período formativo.
Estas acciones se enmarcan en procesos de reivindicación y reemergencia indígena que les permitieron posicionarse en el espacio público y político y, de esa manera, tratar de efectuar transformaciones positivas para que se respeten sus derechos.
Frente a la pregunta inicial, sobre si hay estudiantes indígenas en el nivel superior en la Argentina, puedo concluir, al menos en este artículo, que a pesar de no haber números oficiales y certeros estxs nuevos actorxs han venido ocupando vacantes universitarias en mayor número en los últimos años, ya que la mayoría de mis hermanxs interlocutorxs aseguró tratarse de la primera generación en asistir a la universidad.
Estas acciones se enmarcan en procesos de reivindicación y reemergencia indígena que les permitieron posicionarse en el espacio público y político y, de esa manera, tratar de efectuar transformaciones positivas para que se respeten sus derechos. La profesionalización a la que aspiran lxs jóvenes es fundamental para generar herramientas y espacios de diálogo con el aparato estatal, ya que es a través de este dónde y cómo se discuten sus futuros.
Sin embargo, existen otra variables que juegan al momento de transitar el período formativo. Estas tienen que ver con las desiguales condiciones a las que se someten lxs estudiantes en sus trayectorias académicas, como migrar a la ciudad, alejarse de su núcleo familiar, los saberes previos, donde además se juegan mecanismos de discriminación que repercuten en la manera en la que se lxs juzga, en los contenidos de las materias y planes de estudio.
De este modo, no contribuir al ingreso y/o permanencia de jóvenes al nivel superior universitario es privarlxs de un derecho fundamental, como lo es la educación.
Luciana Estefanía Quispe es profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Diplomada en Educación Popular Latinoamericana. Docente de nivel medio. Forma parte del Grupo Gemas (Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas).
Este texto conforma el segundo tomo del libro "Juventudes y ruralidades en Argentina". Su título original es "La educación superior como herramienta política de transformación: la experiencia del foro de jóvenes indígenas (Ciudad de Buenos Aires, Argentina)". El libro puede descargarse desde el siguiente link.
Fuente: Agencia Tierra Viva
Notas relacionadas:

Interián, un guajiro en el parlamento

El Pueblo del Bosque de Niebla

Pauta estagnada: enfrentar a fome, crise ambiental e desigualdades passa pela Reforma Agrária Popular